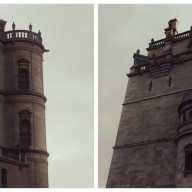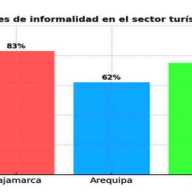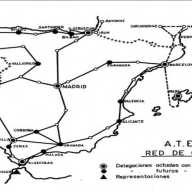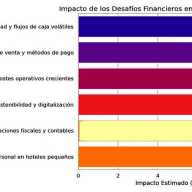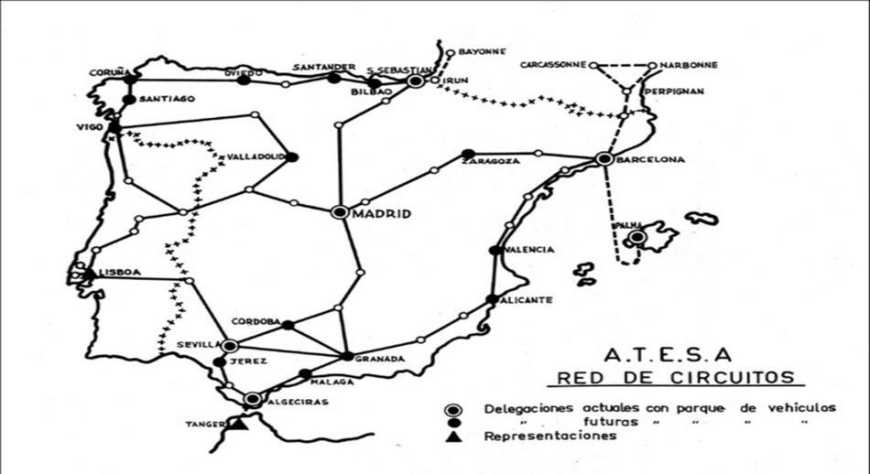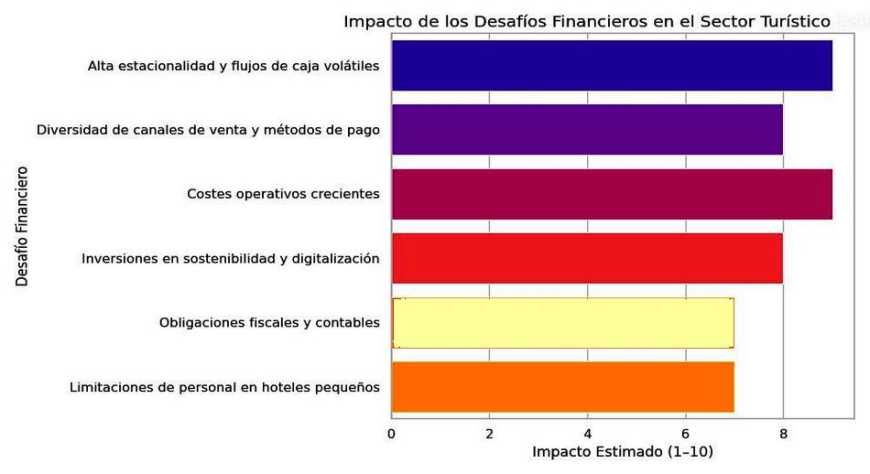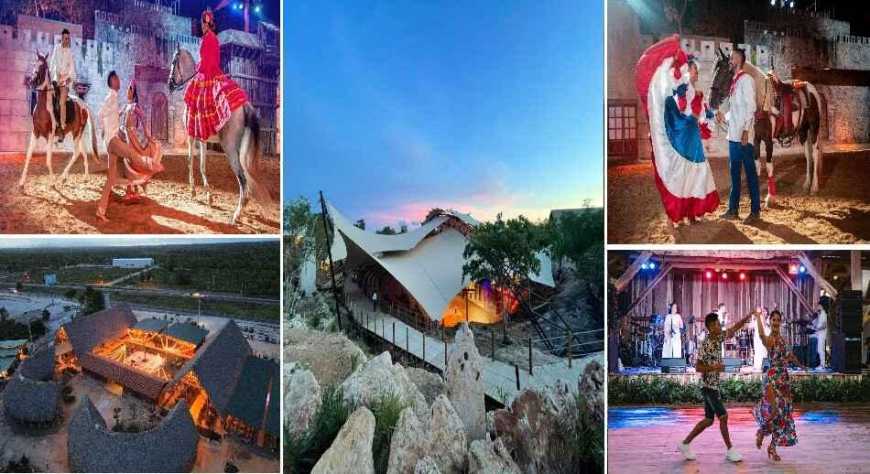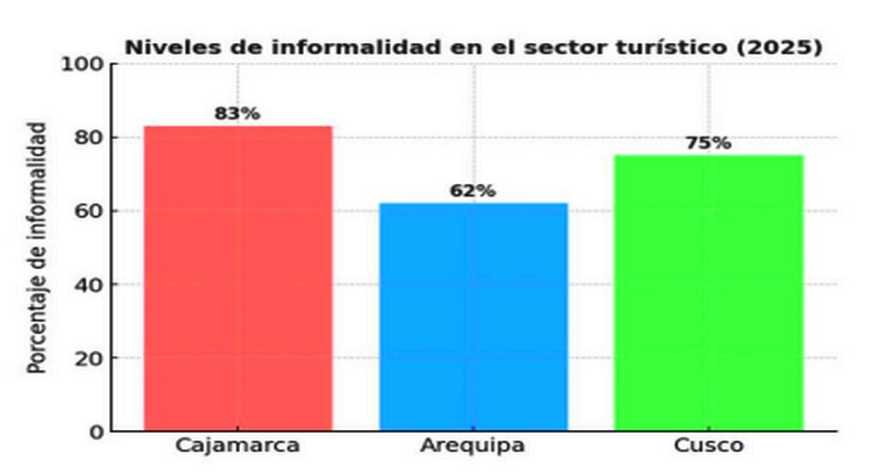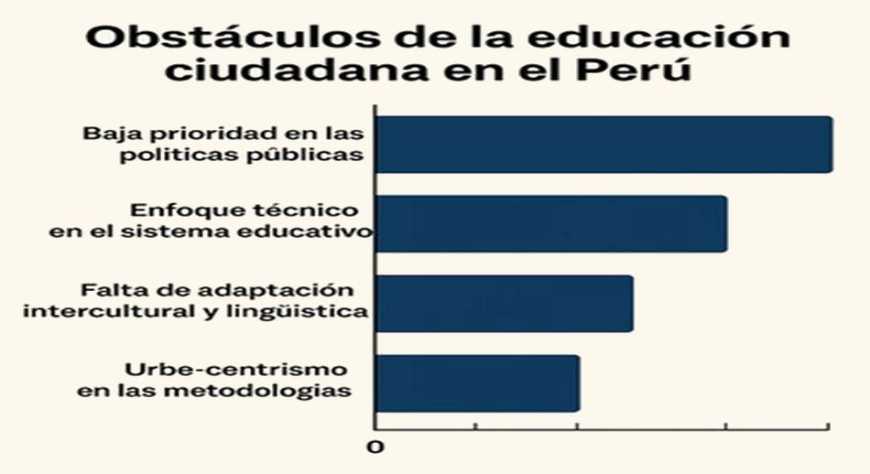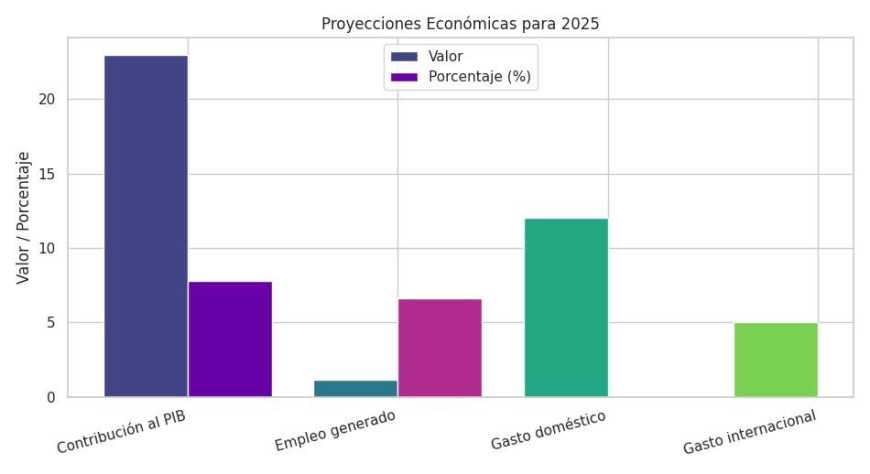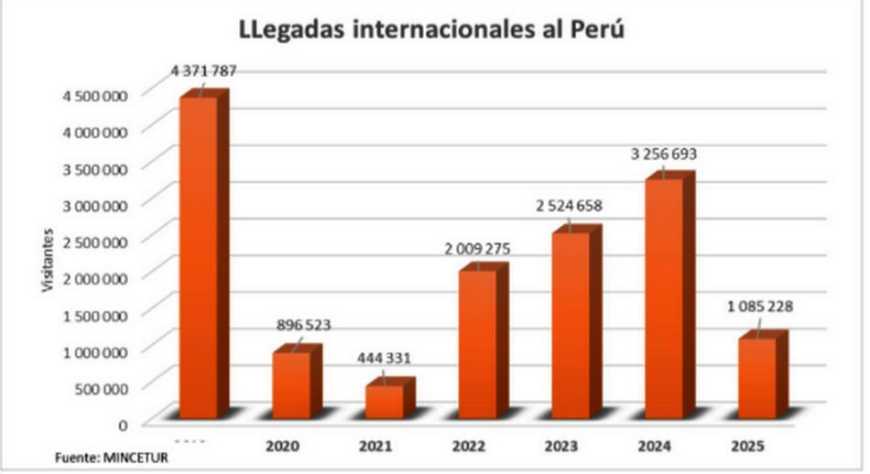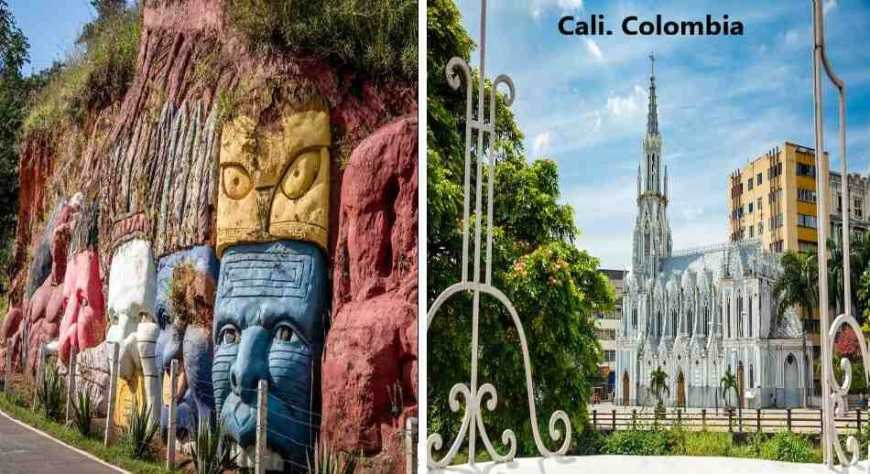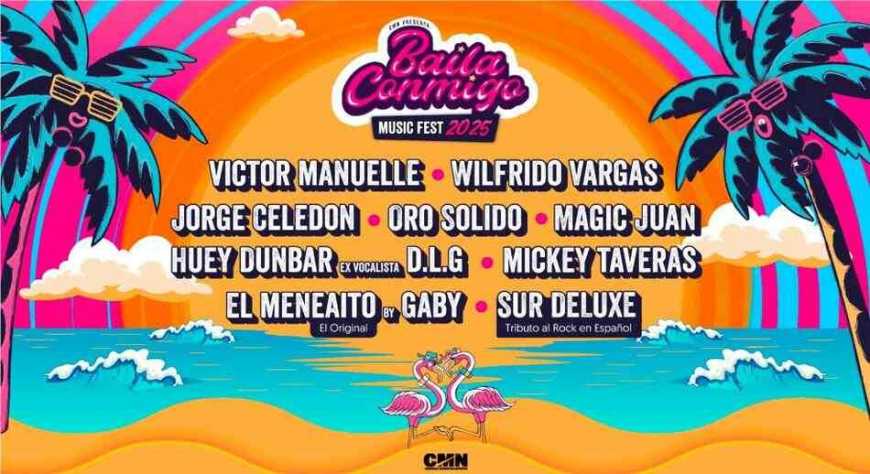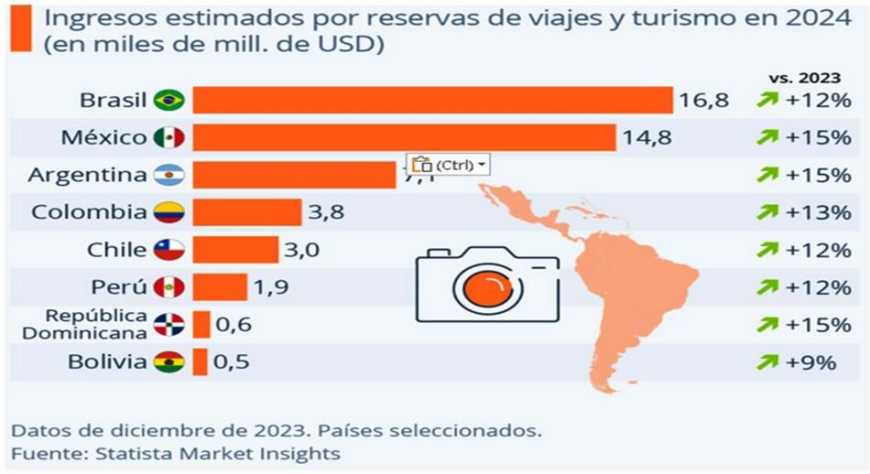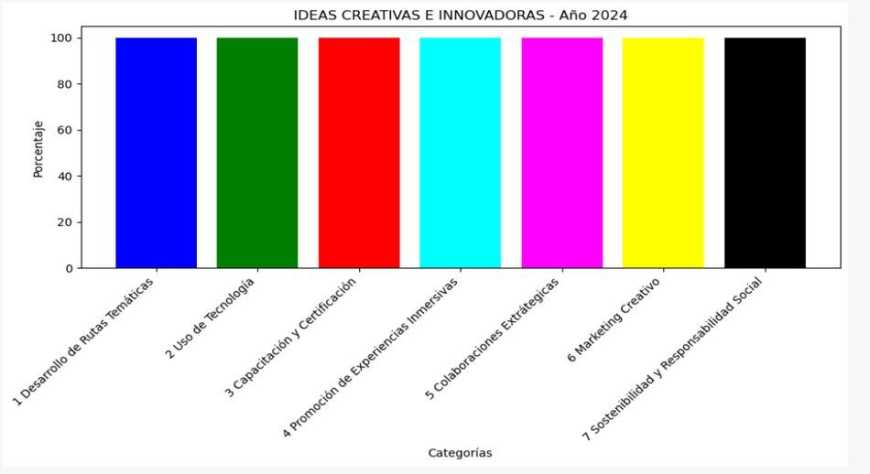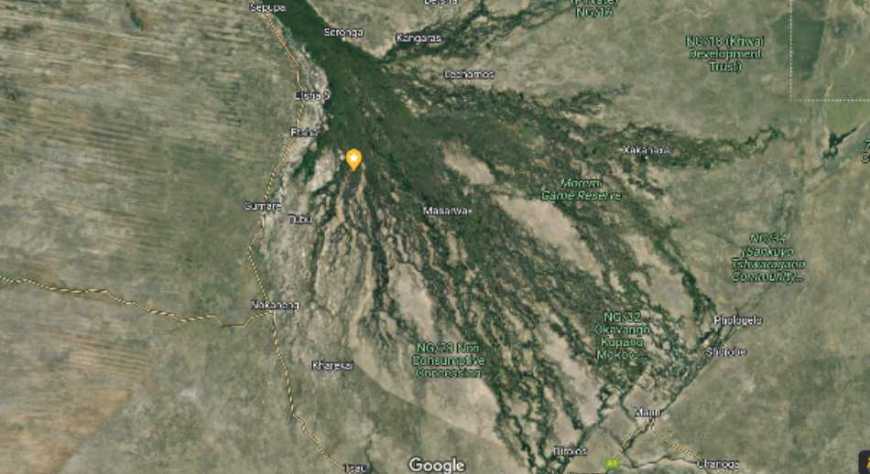En la España del primer tercio del siglo XX el balnearismo termal y el marítimo transitaron hacia una cierta decadencia, mientras que el turismo de playa, el de naturaleza y el religioso experimentaron una clara expansión.
En los primeros años del siglo XX, en un contexto en el que se empezaba a cuestionar el papel curativo de las aguas mineromedicinales, el turismo termal perdió fuelle en España.
Los avances médicos durante la Primera Guerra Mundial contribuyeron a respaldar el valor de la medicina hospitalaria y farmacológica frente a la terapia de baños, y a arrinconar de manera progresiva las curas hidrológicas. Algunos balnearios, sobre todo del interior, comenzaron a sufrir serios problemas económicos debido a la elevada estacionalidad de su actividad y a un cierto descenso de la clientela. Dentro de este proceso, hubo negocios, con mayor capacidad inversora, que se reinventaron hacia una oferta más lúdica y turística, convirtiéndose más en centros de ocio que de curación, y, en algunos casos, diversificaron su actividad con el embotellamiento de aguas minerales. En general, la terapia y el recreo de los balnearios de mayor postín perdieron público y, sobre todo, éste pernoctó y gastó menos en ellos, al tiempo que se reducía su presencia en los periódicos y en la prensa especializada en turismo.
El estancamiento experimentado por los establecimientos de aguas mineromedicinales, situados habitualmente en el interior del país, contrastan con el auge experimentado por el turismo de ola. Es cierto que a lo largo del primer tercio del siglo XX la tendencia de la demanda de casas y establecimientos privados de baños de mar fue decreciente, pero también es indudable que el número de playas turísticas fue en aumento, que las costas del norte, hasta entonces destinos predominantes, empezaron a encontrar una competencia inusual, representada por entornos más templados, con vientos suaves, menos precipitaciones y mayor insolación, y que fue creciente el deseo, expresado por los modernos bañistas, de poder acceder sin pago previo a las zonas de playa o de exponer sus cuerpos al sol y al aire libre. La ostentación de una tez bronceada comenzó a ponerse de moda.
El veraneo regio y las nuevas y lujosas instalaciones dieron mucho realce a Santander, donde, junto con los baños, se celebraban pruebas y regatas de balandros, canoas o traineras. Las más conocidas fueron las regatas internacionales entre Santander-Nueva York o Plymouth-Santander. San Sebastián, por su parte, siguió viviendo una etapa de esplendor: hipódromo, circuito automovilístico de Lasarte, Real Club Náutico, golf, tenis, salas de fiesta, restaurantes. Pero a partir de mediados de los años 20 el poderío cantábrico fue cada día más cuestionado por las localidades mediterráneas, con temperaturas medias y niveles de insolación bastante superiores. A finales de la década Mallorca era ya uno de los principales centros de atracción, gracias a los servicios prestados por distintas empresas navieras nacionales y extranjeras. La Costa Brava experimentó un notable auge, estando su promoción inicial muy vinculada a una demanda de proximidad, procedente del área urbana de Barcelona. Algo más al sur despuntaron localidades castellonenses como Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Burriana o Nules; las playas valencianas de Cullera y Gandía, o las más urbanas de Las Arenas y La Malvarrosa; los núcleos alicantinos de Denia, Jávea, Calpe, Altea, Benidorm, Villajoyosa, Santa Pola y Torrevieja; y los murcianos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena y Mazarrón. En la costa andaluza el desarrollo turístico fue inicialmente más restringido debido a las dificultades de acceso y a la escasez de equipamientos, destacando Málaga y Cádiz.“
Las curas de aire, de montaña, de altitud”, también fueron ganando adeptos en el periodo analizado. Fueron unos años en los que se crearon una pluralidad de sociedades excursionistas, como Club Alpino Español (1908), Sociedad de Alpinismo Peñalara (1913) y Sociedad Deportiva Excursionista (1913), entre otras. Alpinismo, esquí, estancia en parajes montañosos, fueron las opciones preferidas para un creciente número de turistas. Esto se vio favorecido por la mejora de las infraestructuras que facilitaban el acceso a los espacios naturales, como los trenes cremallera y los funiculares. Asimismo, se avanzó en la reglamentación de los entornos naturales. En este sentido destacan la aprobación el 7 de diciembre de 1916 de la Ley de Parques Nacionales y la creación, el 23 de febrero de 1917, de la Junta Central de Parques Nacionales. Desde ese momento fue el organismo encargado de gestionar los espacios protegidos de España, así como de examinar las propuestas de protección, la catalogación de los espacios y sus particularidades, y la declaración, cuando fuera necesario, de Sitio Nacional o de Parque Nacional. En el primer caso, podrían merecer tal calificación los lugares que destacaran por “lo extraordinario de sus condiciones naturales o por la aureola que pueda prestarles la Historia, la Religión o la leyenda”. A la segunda declaración podrían optar espacios, “no ya por lo notable o sobresaliente de sus condiciones naturales, sino por lo excepcional y complicado de las mismas”. El conservacionismo que inspiraba la Ley de 1916 se unió al higienismo para incrementar la demanda de esparcimiento de, primero, las clases media y alta, y, después, de la trabajadora. Los parques nacionales y naturales, y, en general, las abundantes áreas de naturaleza se convirtieron en uno de los principales productos turísticos de nuestro país en el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, también debe destacarse que hubo dos corrientes de pensamiento acerca de la utilización turística de los citados parques. El potencial turístico era defendido por el principal introductor en España de su figura, Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa de Asturias, mientras que Benigno de la Vega-Inclán, al frente de la Comisaría Regia del Turismo, era, curiosamente, partidario de un conservacionismo extremo y de la máxima preservación.
El 15 de agosto de 1918 se crearon los parques nacionales de la Montaña de Covadonga, o de Peña Santa, en los Picos de Europa asturiano leoneses, y del Valle de Ordesa, o del rio Ara, en el Pirineo del Alto Aragón (actualmente denominados Picos de Europa, y Ordesa y Monte Perdido, respectivamente). El Estado se hacía cargo de ellos con el objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas y de respetar y hacer respetar la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y flora, y evitar su destrucción, deterioro o desfiguración por la mano del hombre. Dos años más tarde, el 30 de octubre de 1920, se declaró Sitio Nacional el paraje oscense donde se enclava el monasterio de San Juan de la Peña. Además, el 15 de julio de 1927 se determinó que podrían ser declarados Sitios de interés nacional los parajes agrestes del territorio nacional que, sin reunir las condiciones necesarias para ser declarados Parques o Sitios nacionales, merecieran ser objeto de especial distinción por su “belleza natural, lo pintoresco del lugar, la exuberancia y particularidades de la vegetación espontánea, las formas especiales y singulares del roquedo, la hermosura de las formaciones hidrológicas o la magnificencia del panorama y del paisaje”. Análogamente, podrían ser declarados Monumentos naturales de interés nacional los “elementos o particularidades del paisaje en extremo pintoresco y de extraordinaria belleza o rareza, tales como peñones, piedras bamboleantes, árboles gigantes, cascadas, grutas, desfiladeros, etc.” Sería circunstancia favorable para las declaraciones oficiales expresadas que la belleza natural del paisaje o sus elementos fuera “realzada por el interés religioso, científico, artístico, histórico o legendario”.
En la España del primer tercio del siglo XX también hubo una estrecha vinculación entre turismo y religión. Santiago de Compostela siguió siendo un destino destacado entre peregrinos y turistas. Es cierto que las peregrinaciones fueron escasas y de carácter local, y centradas en los años santos jubilares: 1909, 1915, 1920 y 1926. Pero fue muy notable la presencia de Compostela en carteles del Patronato Nacional del Turismo y de empresas privadas, y en diferentes publicaciones, entre las que destaca la Guía del Peregrino y del Turista, de 1911. Otros lugares de culto en los que se entremezclaron los visitantes con motivaciones estrictamente religiosas con los atraídos por aspectos culturales o recreativos fueron los santuarios, como el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, el Monasterio de Santa María de Montserrat y la Santa Cueva y la Basílica de Santa María la Real de Covadonga, entre otros. Por lo que respecta a la Semana Santa, fue creciente el número de localidades, sobre todo andaluzas, y de manera especial Sevilla y Málaga, que trabajaron para convertirla en una festividad primaveral atractiva para los autóctonos y, también, para los foráneos, y así rentabilizarla económicamente. Y, por último, no debe olvidarse que durante estos años se potenció, con la intención de atraer más visitantes, el carácter lúdico de gran parte de las fiestas populares de origen religioso, como las Fallas, San Fermín, El Pilar o San Isidro, entre otras.