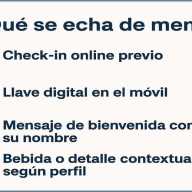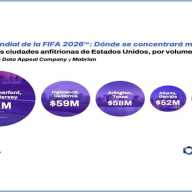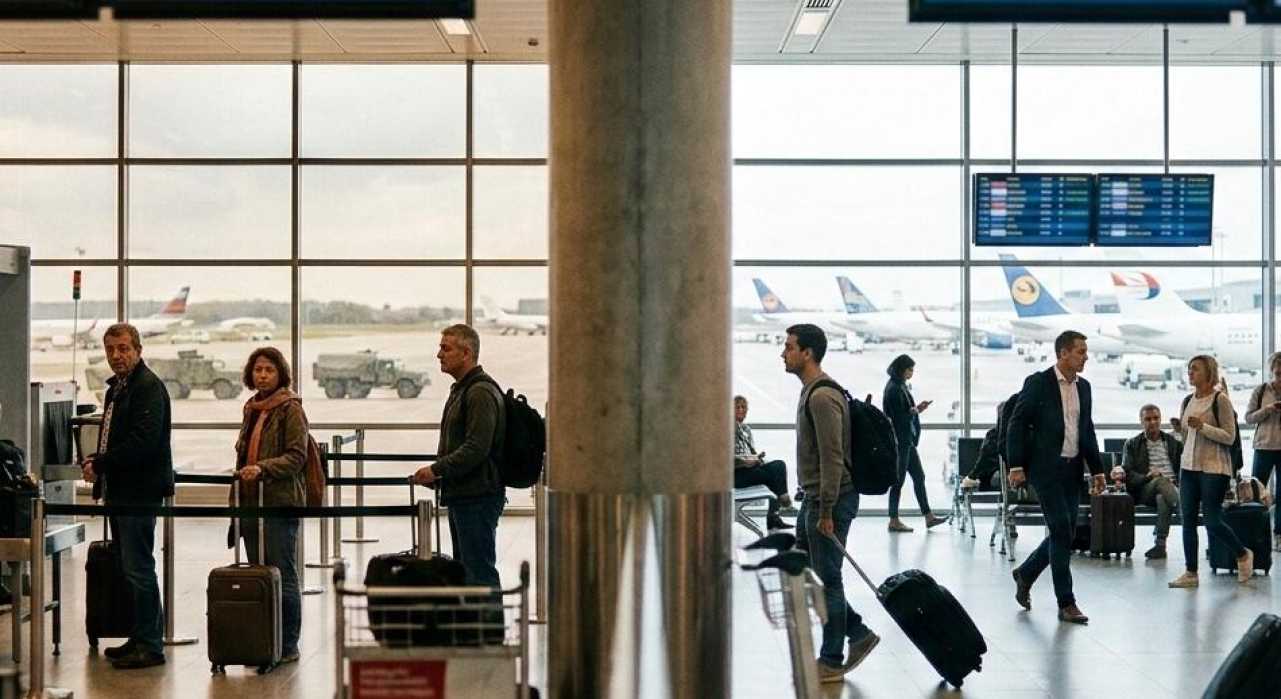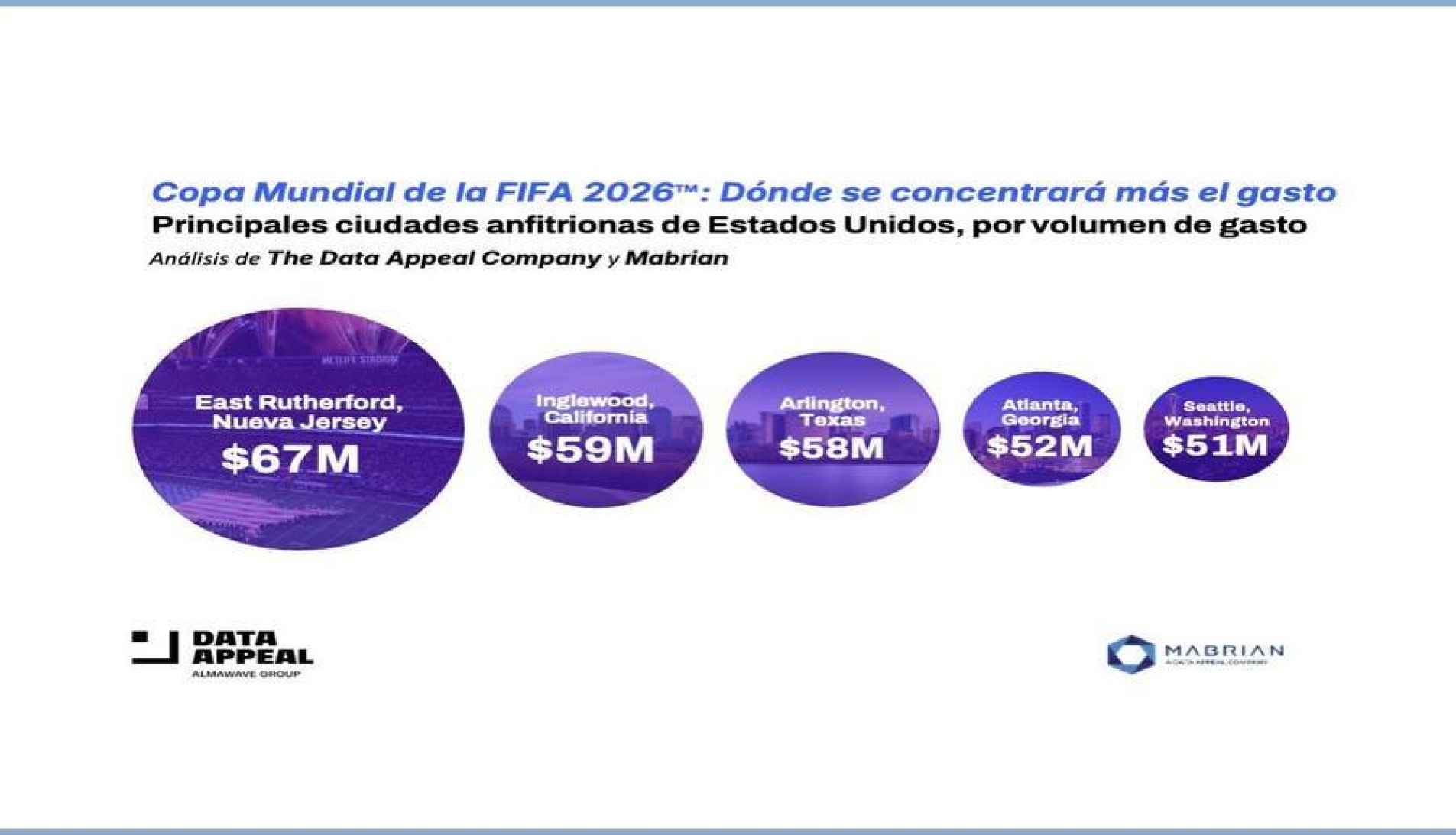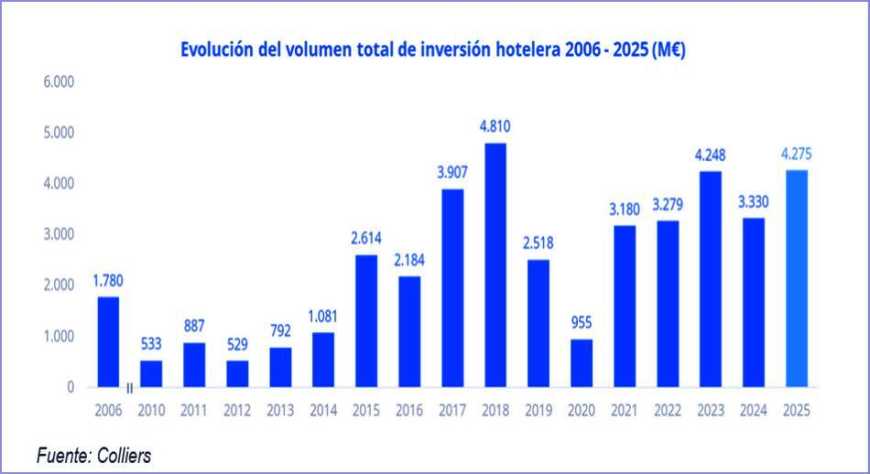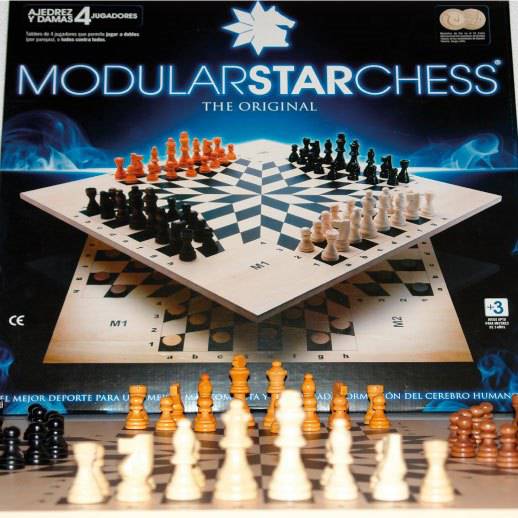En el siglo XIX, la búsqueda de la salud impulsó la popularidad del termalismo, el turismo de ola y el contacto con la naturaleza. Estos tipos de turismo ofrecían beneficios terapéuticos y un escape de la vida urbana, convirtiéndose en pilares del turismo de la época.
Tres productos turísticos punteros del siglo XIX, el termalismo, el turismo de ola y el contacto con la naturaleza, estuvieron íntimamente relacionados con la búsqueda de la salud y el higienismo, una tendencia desarrollada por diferentes médicos desde finales del siglo XVIII que concedía una enorme influencia al entorno social y ambiental a la hora de explicar la génesis y evolución de las enfermedades.
Sus defensores resaltaron la falta de salubridad de las ciudades industriales y las pésimas condiciones de vida de los obreros fabriles, así como las propiedades curativas de las aguas minerales y marinas. Esta creciente creencia en la bondad de “tomar” las aguas hizo que el termalismo se convirtiera en la primera de las manifestaciones turísticas de la Europa moderna, tanto por el volumen de bañistas, mayoritariamente de la clase alta, como por la revolución que introdujo en los usos y costumbres. Así, quienes podían permitírselo salían de unas ciudades con enormes problemas higiénicos y medioambientales para tratar enfermedades o, simplemente, tomar baños salutíferos, respirar aire puro y hacer excursiones por las inmediaciones de los balnearios ubicados en Bath, Spa, Baden-Baden, Wiesbaden, Vichy, Karlovy Vary y Montecatini, entre otros.
En España, que contaba con un considerable número de aguas minerales, sobre todo en las provincias del norte, y especialmente en Guipúzcoa y Vizcaya, el Reglamento de Aguas y Baños Termales se aprobó en 1816. Desde ese momento, el sector no dejó de expandirse. A mediados del siglo XIX se ofertaban alrededor de 85 establecimientos termales que contaban con un médico director. En 1877 eran 143, y 188 en 1889. Si en 1851 el fenómeno movía alrededor de 80.000 bañistas anuales, terminando la centuria la cifra se había duplicado, aunque quedaba lejos de las 300.000 personas que, en la misma época, acudían a los balnearios en Francia. El crecimiento del sector fue, por lo tanto, continuado, y no sólo cuantitativamente. También lo fue cualitativamente. Los centros termales fueron mejorando sustancialmente sus infraestructuras y equipamiento. Sin embargo, su proyección internacional fue muy escasa. El perfil del cliente era el de un bañista nacional, de clase alta en un porcentaje muy alto, si bien el Estado sufragaba en algunos casos los gastos de militares y de pobres. Entre los balnearios españoles más visitados en el siglo XIX destacaron: Archena (Murcia), Alhama de Aragón (Zaragoza), Montemayor (Cáceres), Cestona (Guipúzcoa), Mondariz (Pontevedra), Alange (Badajoz), Sacedón (Guadalajara), Solán de Cabras (Cuenca), Puente Viesgo (Cantabria), Carratraca y Tolox (Málaga), Marmolejo (Jaén), Trillo (Guadalajara), Santa Águeda (Guipúzcoa) y Panticosa (Huesca).
En cuanto al turismo de ola, comenzó a ganar adeptos a lo largo del siglo XVIII conforme fueron creciendo las recomendaciones médicas sobre los beneficios curativos de las aguas marinas, así como los de la propia brisa del mar. Se destacaron, sobre todo, las bondades de las aguas marítimas frías y se criticaron las templadas por ser susceptibles de provocar enfermedades miasmáticas. Por ello, fue en las aguas bravas del Canal de la Mancha, Mar del Norte y Mar Báltico donde los primeros bañistas buscaron la tonificación y la salud. Sin embargo, a medida que fue avanzando el siglo XIX se difundió el ferrocarril, desapareció la corriente que defendía los problemas de las aguas templadas, y se acentuó la huida de la clase alta de las estaciones termales, ante la llegada de la clase media a éstas, así como su preferencia por las localidades playeras. Consecuentemente, las soleadas costas mediterráneas, y especialmente las francesas e italianas, como las de Biarritz, Niza, Rímini y Montecarlo, entre otras, fueron ganando importancia entre el creciente número de turistas que acudían a la playa, además de para respirar la brisa, para bañarse en sus aguas, bien utilizando los balnearios marítimos, bien haciéndolo directamente en el mar, y, por supuesto, para dejarse ver. Esta creciente demanda contribuyó a que en sus proximidades se construyeran hoteles, restaurantes, teatros, salones de bailes, casinos y paseos marítimos.
España no fue una excepción, aunque su desarrollo fuera más tardío. Para el auge del turismo de ola en España fue decisivo que en 1845 la reina Isabel II acudiera por vez primera a tomar baños de mar a San Sebastián. Aquella presencia regia en las playas cantábricas fue un poderoso aliciente para atraer al litoral a las clases más acomodadas y consolidar algunos de estos centros como lugares de moda. La capital donostiarra y Santander, en ocasiones también sede del veranero real, fueron los destinos litorales más visitados del país. También desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del turismo de ola la red ferroviaria. La conexión entre Madrid y ambas ciudades desde la década de 1860 favoreció que se convirtieran en espacio de ocio y baños para la burguesía. Así mismo, se beneficiaron del crecimiento de la red lugares como Sitges, Sanlúcar de Barrameda, Alicante, Valencia, Cádiz o Málaga, que trataron de consolidarse, con mayor o menor fortuna, como estaciones invernales. El caso contrario fue la costa asturiana, cuyo enlace ferroviario con Madrid no se produjo hasta 1884, lo que retrasó en este litoral la aparición del fenómeno del balneario, limitado básicamente a Gijón. Fuera de la península, es indudable el auge de las actividades y de las iniciativas turísticas en Baleares y Canarias.
Y, por último, en el renovado amor por la naturaleza también hubo una función social y terapeuta de la misma. Tal y como les ocurrió a las aguas y al litoral, pronto se observó lo beneficioso y saludable de pasear por el campo, de hacer ejercicio al aire libre e, incluso, de pasar largas temporadas en un entorno natural. En las décadas centrales del siglo XIX los Alpes se habían convertido ya en el centro de un notable movimiento turístico. Se fundaron clubes alpinos en Inglaterra, Suiza, Austria, Alemania, Francia, entre otros países. Todas estas asociaciones se encargaron, sobre todo, de ampliar la red de caminos, de la construcción de refugios, de organizar cursos y conferencias, y de la publicación de guías. Además, el esquí llegó a Suiza alrededor de 1868 y se convirtió en una práctica muy popular en la última década de la centuria, destacando Saint-Moritz, Davos, Adelboden, Klosters, entre otros destinos.
En España, el excursionismo y el turismo de naturaleza, que hundían sus raíces en el romanticismo, tomó impulso a partir de 1870. Los turistas buscaban la huida de ciudades insalubres para reencontrarse con la naturaleza y consigo mismo, pero también había intereses científicos e, incluso, nacionalistas: conocer y aprender a amar el territorio y el paisaje, donde se encontraría la “esencia” del alma de la nación, en un periodo en el que no solo hubo un renacimiento del nacionalismo español, sino también del regionalismo catalán, vasco, gallego o valenciano. Así, proliferaron las sociedades geográficas y los clubes de montaña, que llevaron a cabo una notable labor a favor de la difusión de la naturaleza, de la cultura del viaje y de los deportes. En 1871 vio la luz la Sociedad Española de Historia Natural, con la finalidad de fomentar la investigación y el estudio de la naturaleza en todos sus campos, la difusión de estos conocimientos y la defensa del patrimonio natural. Poco después se crearían la Associació Catalanista d´Excursions Cientifiques, en 1876, y la Associació d´Excursions Catalana, en 1878, que en 1891 se fusionarían en el Centre Excursionista de Catalunya. En Madrid, la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876 por un grupo de profesores universitarios de pensamiento liberal y humanista bajo la dirección de Francisco Giner de los Ríos, siempre primó la función científica y educativa de las excursiones. Todos los alumnos debían hacer, al menos, tres anuales a las ciudades próximas. Y en los años finales de estudios, cada alumno debía hacer una excursión regional de 15 días de duración, acompañado de profesores. Además, en 1886 y 1893 se fundaron la Sociedad para Estudios del Guadarrama y la Sociedad Española de Excursiones, respectivamente.
Fotografía: pinterest